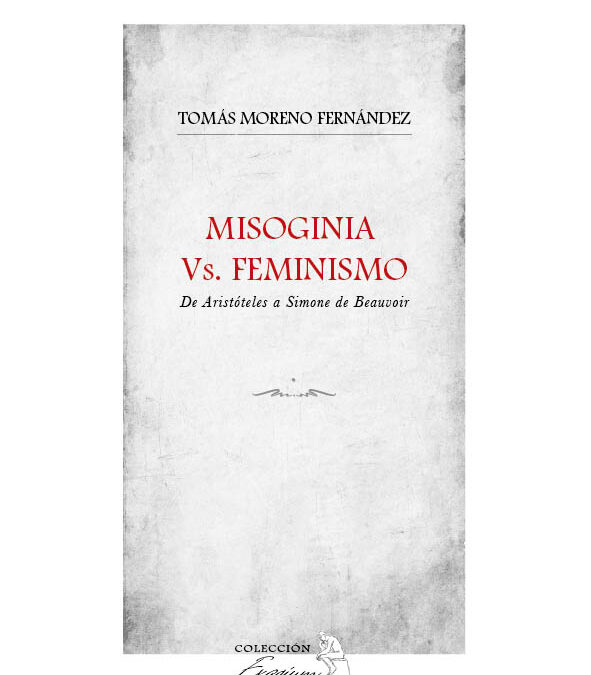Al recorrer la tradición filosófico-cultural occidental desde la perspectiva temática de la diferencia sexual, nos advierte Wanda Tommasi, dos hechos saltan a la vista: en primer lugar, el hecho de que los filósofos, al afrontar esta cuestión, en realidad no han tratado de la diferencia de los sexos, sino solamente de uno de ellos: el femenino; en segundo lugar, el hecho de que casi siempre han hablado de éste último en términos de desvalorización y de desprecio. Ambos hechos están, sin duda, relacionados entre sí. Si tenemos en cuenta las explícitas y reiteradas alusiones de los textos de los filósofos de nuestra tradición intelectual a las mujeres, o al peyorativamente denominado sexo débil, encontraremos confirmada esa evidente disparidad: “Casi nunca ha habido en la historia un auténtico libre juego entre los dos sexos sobre la base común de la identidad humana”. El predominio de un único punto de vista androcéntrico, cuando no crasamente misógino, tan arraigado en nuestra cultura patriarcal, ha hecho -continúa argumentando W. Tommasi- que se pusiese simbólicamente en el centro al hombre (esto es precisamente lo que significa androcentrismo) y que, inevitablemente, se pensase que la mujer era un ser inferior, defectuoso, imperfecto respecto al modelo ideal más alto de humanidad: el varón
958 421 122
info@entornografico.es